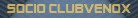MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
Moderador: Zorromono
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
El cura que ha de darme la extremauncion no es todavia monaguillo :)
- LLAURO
- Directiva este

- Mensajes: 2848
- Registrado: Sab Dic 03, 2005 9:39 pm
- Ubicación: Vinarós (Castellón)
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
zorro que ya se te echaba de menos con tus relatos
muy bueno si señor
muy bueno si señor
Un Vsssssssssssssssssss desde Vinarós
Socio club Venox nº 007
Socio club Venox nº 007
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
Paciencia
Pregunté al cura del pueblo los horarios de los entierros, compré una casa camino del cementerio y, siguiendo las recomendaciones del proverbio, me senté en el umbral a esperar a ver pasar el cadáver de mi enemigo. Todos los días, a las horas fijadas, aguardé, en vano, el paso del cortejo que acompañaría a mi adversario en su último viaje. Morí de viejo, o quizá de aburrimiento. Tras una oración por mi alma me metieron en una caja de madera y, camino del cementerio, vi con mis ojos de muerto a mi enemigo sentado en el quicio de su puerta viendo pasar mi cadáver. Con gesto de muerto le saludé y con palabras de muerto le dije: - perdona que no me levante, cabrón, pero hoy no estoy para nadie. – Ni mañana tampoco, le oí decir con mis oídos de muerto mientras en su cara se dibujaba una amplia sonrisa.
(By Zorromono)

Pregunté al cura del pueblo los horarios de los entierros, compré una casa camino del cementerio y, siguiendo las recomendaciones del proverbio, me senté en el umbral a esperar a ver pasar el cadáver de mi enemigo. Todos los días, a las horas fijadas, aguardé, en vano, el paso del cortejo que acompañaría a mi adversario en su último viaje. Morí de viejo, o quizá de aburrimiento. Tras una oración por mi alma me metieron en una caja de madera y, camino del cementerio, vi con mis ojos de muerto a mi enemigo sentado en el quicio de su puerta viendo pasar mi cadáver. Con gesto de muerto le saludé y con palabras de muerto le dije: - perdona que no me levante, cabrón, pero hoy no estoy para nadie. – Ni mañana tampoco, le oí decir con mis oídos de muerto mientras en su cara se dibujaba una amplia sonrisa.
(By Zorromono)

Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
En el Espétame
Aquel gesto le ablandó el corazón y sus lágrimas, que no había derramado desde el último entierro al que asistió, allá por los carnavales de 1.980, comenzaron a resbalarle por las mejillas. La conoció en un chiringuito de playa donde fue a parar atraído por el penetrante olor de unas sardinas que, ensartadas en palos, se asaban al carbón. Llevaba días sin comer y allí estaba ella, en el "Espétame", sentada bajo un parasol, exhibiendo su rotundo cuerpo dorado, apenas cubierto por un exiguo bikini y poniéndose hasta el culo de sardinas. En silencio se colocó a su lado, a escasa distancia de sus pies descalzos. La miró fijamente. La mujer vio dibujado en el rostro de él la viva imagen del deseo. Le lanzó cuatro raspas. Las comió con ansiosa delectación. Se acercó un poco más. Frotó su cuerpo contra sus pantorrillas. Ronroneó. Y al fin le dijo: miau.
(By Zorromono)

Aquel gesto le ablandó el corazón y sus lágrimas, que no había derramado desde el último entierro al que asistió, allá por los carnavales de 1.980, comenzaron a resbalarle por las mejillas. La conoció en un chiringuito de playa donde fue a parar atraído por el penetrante olor de unas sardinas que, ensartadas en palos, se asaban al carbón. Llevaba días sin comer y allí estaba ella, en el "Espétame", sentada bajo un parasol, exhibiendo su rotundo cuerpo dorado, apenas cubierto por un exiguo bikini y poniéndose hasta el culo de sardinas. En silencio se colocó a su lado, a escasa distancia de sus pies descalzos. La miró fijamente. La mujer vio dibujado en el rostro de él la viva imagen del deseo. Le lanzó cuatro raspas. Las comió con ansiosa delectación. Se acercó un poco más. Frotó su cuerpo contra sus pantorrillas. Ronroneó. Y al fin le dijo: miau.
(By Zorromono)

- torregimeno
- Web Master

- Mensajes: 1480
- Registrado: Jue Oct 23, 2008 6:20 pm
- Ubicación: Madrid
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
al final tendremos que hacer libro!!!!!!
este ultimo me ha gustao mucho
este ultimo me ha gustao mucho
-------------------------------------------------
Un dia menos para jubilarme
socio club venox nº 240
Un dia menos para jubilarme
socio club venox nº 240
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
Gracias, Torregimeno, por tus comentarios.
Voy a ver qué otras cosillas tengo por ahí. Espero que no te escandalices
Voy a ver qué otras cosillas tengo por ahí. Espero que no te escandalices
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
Gracias Javier64, por tu comentario. En 130 palabras justas he dejado otro micro. Espero que te guste.
Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
Lluvia de estrellas
Fredi “El Guapo” Benítez bajó la guardia durante una fracción de segundo y acto seguido vio las estrellas. Luego se desplomó como un saco de patatas. Yacente sobre la lona azul le reconfortó el piar de unos pajarillos que revoloteaban alrededor de su cabeza. No sin esfuerzo, se diría que titánico a juzgar por la expresión desmayada de su tumefacto rostro, se incorporó del suelo del ring segundos antes de que el árbitro contara hasta diez. Poco después sonó la campana y se sintió salvado. Sentado en su rincón se tocó la nariz y comprobó horrorizado que, por primera vez, tras veinte inmaculados combates, estaba rota. Sopesó la idea de pedir a su asistente un espejo pero se contuvo. Miró a su oponente, Oscar “Terremoto” Gamboa y lamentó haberse levantado. Añoraba intensamente la reciente lluvia de estrellas y el coro de pajaritos cuando vio a su manager arrojar la toalla.
(By Zorromono)

Fredi “El Guapo” Benítez bajó la guardia durante una fracción de segundo y acto seguido vio las estrellas. Luego se desplomó como un saco de patatas. Yacente sobre la lona azul le reconfortó el piar de unos pajarillos que revoloteaban alrededor de su cabeza. No sin esfuerzo, se diría que titánico a juzgar por la expresión desmayada de su tumefacto rostro, se incorporó del suelo del ring segundos antes de que el árbitro contara hasta diez. Poco después sonó la campana y se sintió salvado. Sentado en su rincón se tocó la nariz y comprobó horrorizado que, por primera vez, tras veinte inmaculados combates, estaba rota. Sopesó la idea de pedir a su asistente un espejo pero se contuvo. Miró a su oponente, Oscar “Terremoto” Gamboa y lamentó haberse levantado. Añoraba intensamente la reciente lluvia de estrellas y el coro de pajaritos cuando vio a su manager arrojar la toalla.
(By Zorromono)

Re: MICRO RELATOS (En 150 palabras justas)
No importa que marca montas, la brisa es siempre la misma.
!!! Pero si es Venox mejor !!!!
Socio Club Venox Nº 225
!!! Pero si es Venox mejor !!!!
Socio Club Venox Nº 225